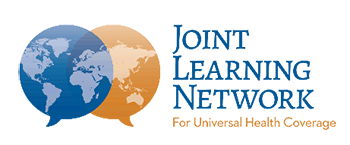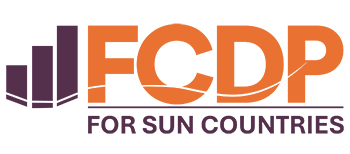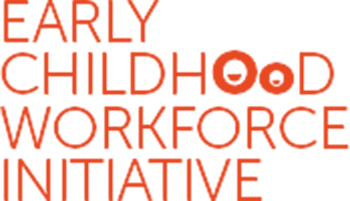Experiencia de los centros de APS y Redes de APS en Colombia
¿Qué se necesita para que la atención primaria (APS) sea más eficiente, de mayor calidad y verdaderamente centrada en las necesidades de las personas ? Según la Comisión de Financiamiento de la Atención Primaria en Salud (APS) de Global Lancet, gran parte de la solución reside en otorgar mayor autonomía a los proveedores, junto con la financiación directa de los centros y una gestión financiera sólida.
Cuando los centros de APS tienen la autoridad para gestionar sus propios presupuestos y rinden cuentas de los resultados, pueden utilizar los recursos de forma más eficaz para satisfacer las necesidades de las comunidades a las que sirven. Sin embargo, ese tipo de autonomía solo funciona si los proveedores también tienen la capacidad de gestionar los fondos de forma responsable.
Los países están experimentando con modelos de atención integrada, como las Redes de Atención Primaria (PCN – por su sigla en inglés), para mejorar el acceso a servicios de salud centrados en el paciente. Si bien las estructuras y los objetivos varían, la idea central es la misma: conectar los centros de salud mediante sistemas clínicos y administrativos compartidos para mejorar la eficiencia, la colaboración y los resultados. Las PCN pueden reducir la fragmentación, optimizar los recursos limitados y aumentar la resiliencia en todo el sistema de salud.
En febrero de 2025, la Red de Aprendizaje Conjunto para la Cobertura Universal de Salud reunió a miembros del Grupo Colaborativo de Reformas Fundamentales para el Financiamiento y la Prestación de Servicios de Atención Primaria de Salud —que incluye a líderes de sistemas de salud de Filipinas, Indonesia, Kenia, Ghana y Colombia— para explorar cómo las PCN están ayudando a fortalecer la autonomía de los proveedores.
La sesión se centró en Colombia, donde los centros de atención primaria y las PCN operan con un alto nivel de autonomía financiera. Un exdirector del Ministerio de Salud y gerentes de dos PCN públicas de la región del Cauca compartieron la historia de las reformas en salud en Colombia, los desafíos que han enfrentado y las lecciones aprendidas.
En este blog, analizamos esas reformas y destacamos las conclusiones clave del debate.
Del control centralizado a la toma de decisiones local en el sistema de salud de Colombia
Antes de 1993, el sistema de salud colombiano estaba altamente centralizado. Los prestadores de servicios de salud públicos dependían del gobierno nacional para su organización administrativa y financiamiento, pero los recursos a menudo se retrasaban, no siempre eran manejados de forma transparente o eran insuficientes. La toma de decisiones a nivel local era limitada y los sistemas de garantía de calidad eran deficientes.
Una reforma importante en 1993 transformó el sistema. Colombia adoptó un modelo basado en seguros de salud para ampliar la cobertura, mejorar el acceso y promover la eficiencia y la equidad. Las aseguradoras de salud comenzaron a administrar fondos públicos per cápita, con un sistema contributivo para los trabajadores formales y subsidios gubernamentales para quienes carecían de ingresos.
Al mismo tiempo, el país descentralizó la prestación de servicios de salud. Los centros de salud adquirieron autonomía para gestionar fondos provenientes de aseguradoras, fuentes públicas y pagos privados. Los centros públicos se reestructuraron en “Empresas Sociales del Estado”, responsables de su propia sostenibilidad financiera. Si bien la mayoría de los centros son privados y están ubicados en zonas urbanas, el 75% de los municipios, especialmente en las zonas rurales, dependen de un único prestador de servicios de salud público. Las aseguradoras operan a través de hospitales públicos y privados, prestadores de atención en salud de mediano y pequeño tamaño e independientes, y redes de APS según la disponibilidad local.
El papel de las PCN y las estructuras de rendición de cuentas
Las PCN han operado en Colombia durante más de cuatro décadas, generalmente con un modelo radial: los puestos de salud o centros de salud más pequeños son el primer punto de atención para las comunidades y cuentan con el apoyo de un centro de atención principal más grande que ofrece servicios de salud esenciales adicionales y otros más especializados. Las PCN pueden ser públicas, privadas o mixtas.
Aunque la estructura organizativa, los acuerdos de gestión y financieros, y las configuraciones de prestación de servicios pueden variar dentro de las PCN en todo el país, por lo general, el “HUB” o centro principal, que tiene una alta autonomía de gestión, recibe directamente los recursos financieros de las diversas fuentes de financiación, mientras que los puestos de salud solo administran pequeñas cantidades de dinero como producto de las asignaciones de recursos operativos que reciben desde los centros de atención principales, la venta directa de servicios privados y los copagos de los servicios de atención médica prestados a los usuarios de salud asegurados.
En las asociaciones público-privadas, ambas partes acuerdan las asignaciones de recursos, las contribuciones, las funciones de gestión y la distribución de los ingresos, a menudo con la infraestructura pública gestionada por operadores privados. En las PCN públicos y privados, por lo general, las actividades de planificación y presupuestación se llevan a cabo a nivel del centro de atención principal en consulta con los puestos de salud o centros de atención más pequeños; sin embargo, el HUB es principalmente responsable del gasto y la ejecución de los presupuestos, lo que garantiza que todas las necesidades de este centro y de los puestos de salud o centros de atención de menor tamaño estén bien cubiertas (es decir, personal de salud, medicamentos, infraestructura, equipos, dotaciones, servicios básicos y la mayoría de las necesidades operativas). Los centros más pequeños suelen tener una autonomía de gestión limitada y pueden gastar directamente los fondos que reciben para cubrir necesidades operativas y de mantenimiento de infraestructura y equipos de bajo costo.
Las reformas también introdujeron un Sistema Nacional de Garantía de Calidad. Se crearon directrices técnicas para los contratos entre proveedores y aseguradoras, que detallan los paquetes de servicios, los estándares mínimos de calidad y las condiciones de financiación.
Todos los centros de salud y las PCN rinden cuentas a las aseguradoras, al Ministerio de Salud y a las Secretarías de Salud locales. A estos dos últimos deben informar sobre la cobertura poblacional, la calidad del servicio y la gestión financiera. Las secretarías evalúan periódicamente la calidad y brindan apoyo técnico y en algunas ocasiones también giran recursos a los prestadores para proyectos de inversión en infraestructura física y/o tecnología.
Nuevas oportunidades y dificultades crecientes
Si bien la descentralización y la autonomía aportaron nueva flexibilidad, también plantearon desafíos. Se crearon numerosos centros nuevos, en su mayoría privados, para satisfacer las necesidades de salud. Sin embargo, este crecimiento estuvo mal coordinado, lo que generó competencia en lugar de colaboración entre proveedores.
Muchos directores y juntas directivas de centros de atención primaria carecían de la capacidad para gestionar eficazmente presupuestos y contratos, y en ocasiones en las PCN los fondos no se asignaban de manera equitativa entre los centros de atención que las componen. Los retrasos en los pagos a los prestadores de servicios de salud eran frecuentes, ya que las aseguradoras enfrentaban dificultades con la competencia ya que no siempre tenían claridad en la gestión de sus costos y gastos, retrasaban las transferencias recibidas del gobierno central, o no pagaban con el argumento de falta de calidad o racionalidad en las atenciones en salud realizadas, bajo exigencias de cumplimiento de indicadores de desempeño, y en otras ocasiones de manera injustificada, lo que afectaba el flujo de recursos y por consiguiente la cobertura de necesidades operativas de los centros de atención. La contratación de personal cualificado, sobre todo en zonas remotas, también suponía un reto. Estos factores contribuyeron a la persistencia de las barreras de acceso y a la desigualdad en la calidad de la atención.
Acciones gubernamentales para abordar los desafíos emergentes
Para responder a los desafíos de la descentralización y la autonomía de los proveedores, el Ministerio de Salud ha implementado progresivamente una serie de medidas desde algunos años después de la entrada en vigor de la reforma de salud hasta la fecha actual:
- Apoyo a prestadores de servicios de salud: el Ministerio de Salud clasificó las instalaciones públicas en función de su sostenibilidad financiera y desarrolló planes de mejora financiera personalizados para aquellos con mayor riesgo, ofreciendo un seguimiento cercano y apoyo para permitir la recuperación.
- Pagos directos por servicios de alto costo: El Ministerio de Salud inició transferencias directas de recursos a prestadores para determinados servicios de salud de alto costo (sin pasar por las aseguradoras de salud) para garantizar un financiamiento estable para operaciones esenciales.
- Inversiones en infraestructura y operaciones: Se asignaron fondos del gobierno central para fortalecer la infraestructura, el equipamiento, la dotación de personal y los sistemas de información en establecimientos de salud públicos, con base en los proyectos de desarrollo presentados. Las Secretarías de Salud Locales también realizaron transferencias periódicas para apoyar la operación y la sostenibilidad de los establecimientos públicos.
- Subsidios específicos para zonas desatendidas: Los establecimientos de salud públicos ubicados en zonas remotas, de baja densidad y empobrecidas, recibieron subsidios directos, en territorios donde los aseguradores de salud tenían limitada inscripción de usuarios.
- Redes integradas de prestadores de servicios de salud: El Ministerio de Salud reguló la creación de redes de prestadores de servicios de salud para promover la integración entre los niveles de atención y agilizar la gestión de los recursos financieros.
- Evaluación del desempeño de los gerentes y apoyo técnico: Los administradores de establecimientos públicos fueron sometidos a evaluaciones periódicas, mientras que el Ministerio de Salud y las secretarías locales brindaron asistencia técnica para mejorar la calidad.
En los últimos años, el Ministerio de Salud ha endurecido los mecanismos de control sobre las aseguradoras para mejorar el flujo de recursos financieros y la puntualidad de los pagos a los establecimientos, y actualmente busca implementar una reforma importante para lograr una gestión completa de los fondos del sistema de salud con solo una participación marginal de las aseguradoras de salud. Por su parte, las secretarías de salud locales y organismos disciplinarios también realizan labores de inspección y control sobre el manejo y destinación de los recursos a los prestadores de servicios de salud con el fin de prevenir y corregir dificultades persistentes en el manejo de los mismos y en la prestación de los servicios de salud.
Cómo los prestadores de servicios de salud fortalecieron su gestión financiera
Con estas reformas en marcha, los prestadores de servicios de salud , incluidas las PCN, comenzaron a adaptarse a su autonomía ampliada fortaleciendo la gestión financiera y creando capacidades de gestión para mejorar la sostenibilidad y la calidad de la atención:
- Diversificación de ingresos: los prestadores firmaron contratos con múltiples aseguradoras y otros financiadores, al tiempo que agilizaron y mejoraron la calidad de la facturación para garantizar un flujo de caja oportuno.
- En busca de fondos de inversión: Los establecimientos de salud solicitaron fondos asignados del Ministerio de Salud para apoyar mejoras de infraestructura y equipos.
- Mejora de las condiciones contractuales: los prestadores negociaron mejores tarifas y condiciones contractuales con las aseguradoras para maximizar los ingresos y reinvertir en servicios de salud.
- Presupuesto estratégico: Se asignaron cuidadosamente los recursos para contratar personal, comprar medicamentos y equipos, y mantener la infraestructura. En general, la normativa exige que mínimo el 5% del presupuesto de los centros de atención en salud públicos se destinen a inversiones en infraestructura y equipamiento, y el resto se asigna a desarrollar el propio modelo de atención de cada centro y la ejecución de los contratos con las aseguradoras.
- Fuerte supervisión financiera: los establecimientos de salud administraron cuentas bancarias dedicadas, asignaron personal para supervisar la implementación de contratos, hicieron seguimiento de los presupuestos y realizaron revisiones periódicas del desempeño financiero y de servicios.
- Aprovechamiento de los sistemas de información: Los centros de atención en salud desarrollaron sistemas de información para facilitar el seguimiento de indicadores financieros, administrativos y de servicio, lo que facilita la toma de decisiones y garantiza la transparencia. Un sistema de información financiera permite a las autoridades nacionales y locales supervisar la ejecución presupuestaria.
- Gobernanza y rendición de cuentas: Las Juntas Directivas de los centros de atención en salud, compuestas por representantes de la comunidad y el gobierno, aprueban los presupuestos anuales y supervisan los controles financieros. Los prestadores demuestran su responsabilidad informando sobre la ejecución financiera y los resultados de los servicios al Ministerio de Salud, las autoridades locales y las comunidades, y dan cuenta a las aseguradoras de la ejecución de los recursos por servicios contratados. Todas las partes firman planes de mejora y supervisan periódicamente el progreso.
- Mecanismos y funciones de gestión financiera de las PCN: Los gerentes de las PCN y sus comités directivos planifican, presupuestan, asignan y gastan periódicamente los recursos financieros en consulta con el personal administrativo de los HUBs y de los centros de atención de menor tamaño para satisfacer sus necesidades, a menudo asimétricas, de personal, equipo e infraestructura, de acuerdo con los servicios de salud disponibles. De esta manera, las PCN tienen flexibilidad para priorizar ciertas inversiones sobre otras, lo que redunda en una gestión más eficiente de los recursos. Se realizan informes y auditorías internas periódicamente en los centros de atención principales y centros de menor tamaños para garantizar que los recursos se ejecuten oportunamente y se utilicen para los fines previstos, cumpliendo con los estándares de calidad.
Los prestadores públicos y privados rinden cuentas a los gobiernos nacionales y locales por los fondos públicos recibidos. Las redes de atención primaria y los centros de atención públicos publican informes anuales a las comunidades a las que sirven, mientras que todos los prestadores comparten actualizaciones financieras y de prestación de servicios a través de sus canales de comunicación.
Seis lecciones clave de la experiencia de Colombia
- La gestión descentralizada de los centros de atención primaria puede mejorar la capacidad de respuesta y la toma de decisiones a nivel local, aunque las estructuras de gobernanza difieren entre los prestadores públicos y privados. Sin embargo, se requiere de un gran compromiso de las autoridades locales para gestionar de forma eficiente la prestación de los servicios de salud en sus territorios.
- La puesta en común de recursos de múltiples fuentes —incluidas transferencias gubernamentales, pagos de aseguradoras e ingresos autogenerados— ayuda a garantizar la sostenibilidad financiera de los centros de APS y permite la solución oportuna de problemas.
- La organización de la prestación de servicios a través de las Redes de Atención Primaria (PCN) mejora la cobertura territorial y la eficiencia financiera. La asignación equitativa de los fondos entre los diferentes centros de atención que conforman la red, según los niveles de servicio, asegura una mejor respuesta ante las necesidades de salud de la población. La planificación, la presupuestación y la ejecución de los recursos se realizan a través de mecanismos y funciones designadas dentro de la red.
- La autonomía financiera regulada permite a los centros y a las PCN utilizar los recursos con un adecuado nivel de flexibilidad para satisfacer sus necesidades operativas, a la vez que se rigen por estándares mínimos e indicadores de desempeño en materia de calidad, gestión y prestación de servicios. Los centros de atención en salud públicos se rigen por fórmulas de asignación de recursos que guían las inversiones en infraestructura y equipamiento.
- Unos mecanismos sólidos de rendición de cuentas garantizan que los prestadores rindan cuentas ante las autoridades nacionales y locales, las aseguradoras de salud, los financiadores y las comunidades. Esto incluye la supervisión de la calidad del servicio, la capacidad de respuesta a las necesidades sanitarias locales, la transparencia en los contratos y la gestión eficaz de los fondos. Unos sistemas de información adecuados son clave para facilitar el seguimiento oportuno del desempeño y la supervisión financiera.
- La inversión continua en capacidad de gestión —incluida la asistencia técnica y las evaluaciones periódicas del desempeño de los administradores de establecimientos de salud y PCN— respalda la eficiencia y la eficacia a largo plazo de la prestación descentralizada de servicios.
Mientras los países exploran reformas para que sus sistemas de salud estén más centrados en las personas y sean más resilientes, la experiencia de Colombia demuestra lo que se puede lograr cuando se confía en los prestadores de servicios de salud con autonomía y responsabilidad, así como los desafíos que se presentan en este camino. Las lecciones que se comparten aquí ofrecen perspectivas prácticas para los responsables de políticas públicas y los profesionales que enfrentan desafíos similares en diversos contextos.